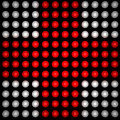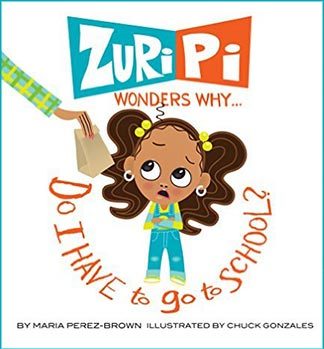Le rocié la cara con el agua apenas y, de repente, cerró la boca, pararon los gritos y los movimientos espasmódicos y me miró sorprendido, como si saliera de un trance; luego, de motu propio y algo avergonzado ya, fue a encerrarse un rato en su habitación y, cuando salió, no se habló más del tema. Para resumir, ¿resultado?: nunca más volvió a enloquecerse de esa forma. Tiempo después, ya mayorcito, me agradeció mi actitud, una vez que comentábamos lo que le pasaba de pequeño. Ni él lo entendía, pero sabía que el agua fresca le había hecho darse cuenta de lo desorbitado de su comportamiento.
Lee también: Cómo establecer metas en familia